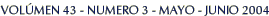
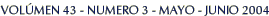 |
 |
|
DERMATOLOGÍA Dermatosis alérgicas en la infancia Dr. Rosalía Ballona chambergo (*) Las dermatosis alérgicas son procesos inflamatorios, patrones de respuestas que se expresan en la piel; son frecuentes en la población en general y pediátrica. Revisaremos las dermatosis alérgicas vistas en nuestra consulta diaria dermatológica de acuerdo al orden de frecuencia.
La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad cutánea inflamatoria, crónica, altamente pruriginosa que afecta comúnmente la niñez en etapas tempranas. El 50% de DA ocurre en el primer año de vida, un 80% por los 5 años. El 80% de niños con DA desarrollan asma o rinitis alérgica; algunos pierden la atopia cutánea con el inicio de alergia respiratoria, por los 7 años de edad (1, 2,4). La prevalencia en niños es de 10 -20% y del 1- 3% en adultos (3,5), en el Instituto de Salud del Niño-Lima es del 9% y en Trujillo del 16,7% en población escolar (6). Factores de riesgo son: familias pequeñas; primeros hijos; mejores condiciones económicas y no lactancia materna, emigrantes de zonas rurales a urbanas, el uso incrementado e indebido de antibióticos (disminuye la población de linfocitos Th1 antagonistas de los Th2: teoría de la higiene) (2, 3,7). El espectro clínico es amplio. En la DA aguda, son papulovesículas con base eritematosa; en casos subagudos las pápulas coalescen dentro de placas con escamas delgadas; en la formas crónica la liquenificación es característica (se observa acentuación de líneas de piel con aumento de grosor. Se acompaña de prurito de grado variable) (1, 3,8). La distribución de lesiones es determinada por la edad del paciente. En los infantes se afectan la cara, la zona extensora de extremidades, el cuero cabelludo, cuello y hay respeto de la zona centrofacial: signo del faro (1,8). En la niñez se comprometen los pliegues: fosas antecubital y poplítea, cuello, muñecas y tobillos (Foto 1, 2).
Los paciente atópicos pueden presentar una variedad de estigmas cutáneos distintos de las lesiones eczematosas clásicas. El diagnóstico es básicamente clínico. Los criterios clásicos de Hanifin y Rajka son infrecuentes e imprecisos (Tabla 1).
La presencia de tres o más criterios mayores y tres o más criterios menores. Los llamados criterios del Reino Unido, son específicos (92,8 %), sensibles (87,9%), y prácticos para diagnóstico (Tabla 2).
En la fisiopatogenia intervienen factores genéticos, alteraciones inmunoregulatorias, antígenos y factores inespecíficos. Los factores genéticos determinan susceptibilidad y fenotipo atópico (3). Las anomalías inmunológicas son similares a las de asma y rinitis. Hay activación de linfocitos Th2 a partir de estímulos cutáneos y liberación de citoquinas inflamatorias: IL-4, IL-5, IL-13, falla de ceramidas, falla de la barrera epidérmica, hay xerosis o sequedad de piel, rascado y estimulo cutáneo a queratinocitos (9-11). La IgE sérica total está aumentada en el 80% de pacientes; también los eosinófilos y se correlacionan con la severidad del cuadro (11). Activadores inmunológicos como los alimentos se relacionan en 40% de infantes y niños menores con DA moderada o severa. La remoción o eliminación profiláctica de alimentos alergénicos como: huevo, leche de vaca, pescado, nueces, soya y maní de la dieta de los infantes, y madres embarazadas o en lactación previene o disminuye la severidad en DA (12,13). La exposición a alergenos ambientales (ácaros del polvo casero, pólenes, hierbas, epitelios de animales, mohos y alimentos), desencadena degranulación celular, proceso inflamatorio alérgico, reversible y duración variable (12,13). El manejo exitoso de la dermatitis atópica requiere de cuidados de la piel, identificación y eliminación de factores disparadores o agravantes y el control antiinflamatorio. El baño es diario y corto, promedio de 15-20 minutos, utilizar jabones con mínima actividad desgrasante y ph cercano al de la piel, los syndets o sustitutos de jabón son adecuados. Sustancias humectantes previenen la evaporación, aplicarlas después del baño para mejor absorción (3, 10, 11). Es fundamental el apoyo psicológico, pues el estrés emocional incrementa el prurito, rascado y conduce a cambios inmunológicos inducidos por neuropéptidos (13). Evitar aeroalergenos: limpieza de camas, colchones, cambio de almohadas disminuir la humedad. La inmunoterapia con aeroalergenos no ha sido efectiva en DA (11, 12). La terapia tópica es la clave para el tratamiento de la DA. Los corticosteroides brindan actividad antiinflamatoria, antiprurítica, y vasoconstrictora. Los de baja o mediana potencia, esterificados son los indicados en niños. En casos recalcitrantes usar medios oclusivos, vendajes húmedos o aumentar la potencia; aplicarlos en las noches; una vez al día, un tiempo promedio de 7- 10 días. En el control a largo plazo reemplazarlos con humectantes y en caso de emerger nuevas lesiones iniciar otro ciclo de corticoides. Evitar los corticosteroides de alta potencia por el riesgo de rápidos efectos adversos; taquifilaxia o tolerancia. Los inmunomoduladores o ahorradores de corticosteroides, inhiben a linfocitos T, bloquean la liberación de citokinas y brindan efecto antiinflamatorio similar al de los corticoides tópicos con efectos adversos mínimos (14,15). Los usados en DA infantil son: Tacrolimus y Pimecrolimus. El Tacrolimus al 0.03%, 0.1%, 0.3% mejora su concentración y efectividad, pero aumenta la sensación de ardor al aplicarlos, indicado en DA moderada a severa (14). El Pimecrolimus, más usado en DA infantil leve a moderada. Efectivo a corto plazo, útil por tiempo prolongado como mantenimiento y discreto ardor en aplicación inicial (15). Otras alternativas tópicas son el uso de radiación ultravioleta: Fototerapia, y coal tar. Los antihistamínicos orales no son de primera línea en DA, pueden usarse los sedantes como Hidroxicina a 2 mgrs./ Kg./día cada 6-8 horas. Otros como Cetirizina, Loratadina, Desloratadina, muestran respuestas variables. Los antihistamínicos tópicos pueden ser sensibilizantes (16). Los corticosteroides sistémicos como la Prednisona indicado en cuadros severos, en ciclos cortos, a dosis bajas 1 mgr / Kg. / día, deben retirarse gradualmente. Tratamientos alternativos sistémicos son el uso de Interferón gamma, Ciclosporina, antimetabolitos, inhibidores de leucotrienos, entre otros.
Conocido como urticaria papular, es una reacción de hipersensibilidad de tipo I a las picaduras de diferentes artrópodos, sobre todo insectos, con evidencias clínicas, histopatológicas, inmunológicas y epidemiológicas (17,-19). Entre los agentes etiológicos están los arácnidos (garrapatas, ácaros) los hexápodos (pulgas, chinches, mosquitos), como su fomites. Ocurre una sensibilización a los antígenos salivales que se inoculan durante las picaduras (17, 20). Los alimentos pueden exacerbar a este cuadro pero no son los causantes de la reacción inicial. Es frecuente en los niños de 2 - 10 años, afecta ambos sexos por igual, es prevalerte en verano - otoño. Se caracteriza por prurito intenso de difícil control y lesión dérmica. La lesión inicial es un habón o roncha con punto oscuro central. En horas evoluciona a pápulas con vesícula central firme, brillante, que persiste alrededor de una semana, brotes de nuevas lesiones es frecuente. Involucionan dejando cicatrices o hiperpigmentación. La sensibilidad individual es muy variable, ocasiona desde una roncha hasta pápulas retardadas, bulas y cambia con el tiempo y las exposiciones; la reactividad disminuye con las exposiciones hasta alcanzar la desensibilización (17, 19). Las áreas corporales más afectadas son la región lumbar, el abdomen, la cintura, los glúteos, las zonas extensoras de las extremidades, a predominio de piernas ( Foto 3). El diagnóstico es clínico y por exclusión, se confirma con pruebas de RAST o radioinmuno-absorbente (medición de Ig E específica para el veneno de los artrópodos). El diagnóstico diferencial incluye varicela, urticaria, escabiosis, eritema multiforme, síndrome de Giannotti Crosti (Acrodermatitis papulovesicular, autolimitada de origen viral, considerado como nuevo exantema viral). En el tratamiento es esencial la prevención: protección contra insectos voladores, eliminación de agentes causales. El uso de repelentes es controversial por el riesgo de su composición y por su corta duración. Durante el brote agudo, alivio del prurito con medicamentos tópicos: pastas secantes, con cuidado el uso de calamina, mentol o alcanfor, corticosteroides de moderada a alta potencia son útiles. Los antihistamínicos como Cetirizina, Loratadina son eficaces y más la Desloratadina que ha demostrado beneficios por su acción antihistamínica, antipruriginosa y antiinflamatotoria.
Dermatitis alérgica de contacto es una reacción cutánea inflamatoria debida a la absorción de antigenos, de bajo peso molecular a través de la piel y que estimulan el reclutamiento de linfocitos T específicos sensibilizados previamente. La mayoría de alergenos requiere muchas exposiciones en semanas o meses. La exposición a alergenos potenciales ocurre en la niñez temprana, pero el desarrollo de la sensibilización es sólo en el 20% de niños por los 5 años (21). Afecta en ambos sexos por igual con una prevalencia aproximada del 20% en niños de 0 a 14 años. Los alergenos más comunes en niños son: níquel (metales), lanolina (jabones, emolientes); sulfato de neomicina (antibióticos tópicos); dicromato de potasio (tintes de cuero); parabenos, carba mix, formaldehído (productos plásticos y de caucho) (Foto 4). Se presenta como una erupción eczematosa localizada en el sitio
de contacto del antigeno, otras veces intenso eritema, edema y vesículas.
Otros hallazgos son la presencia de lesiones en sitios de no contacto.
La distribución y apariencia de lesiones ayudan al diagnóstico
(21). El tratamiento con corticoides tópicos es de elección, de moderada o alta potencia, es necesario el uso de antihistamínicos orales y ocasionalmente de acuerdo a la extensión y severidad del cuadro, el uso de corticosteroides sistémicos.
(*) Jefe del Servicio de Dermatología del Instituto de Salud del Niño, MINSA. Tutora de Residentes de Pediatría y Dermatología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). |
||||||||||||||||||